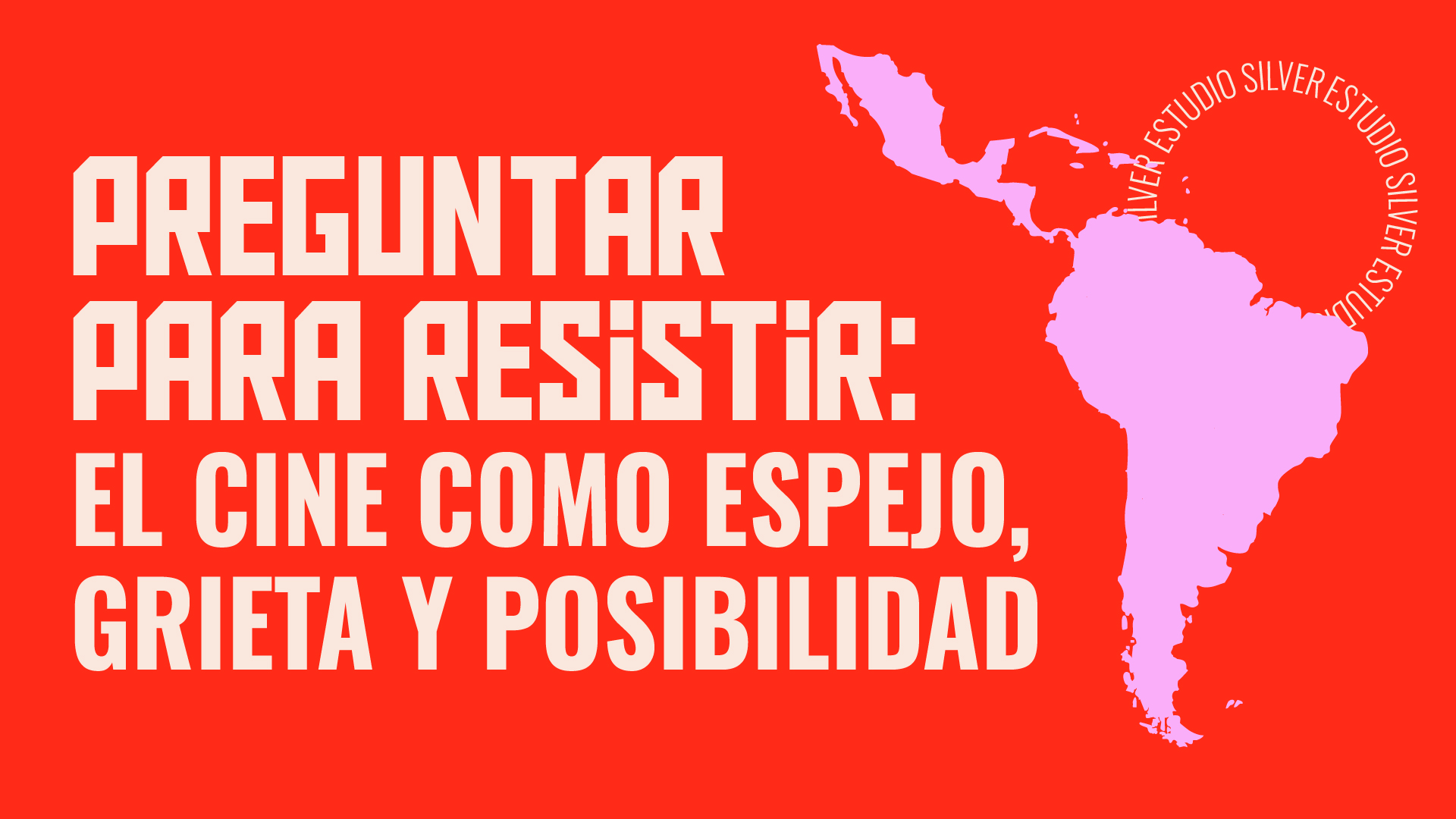Entre la presión por agradar y la urgencia por decir, el cine en nuestra región sigue preguntándose desde dónde, para quién y por qué contar. Un ensayo sobre el valor de sostener la propia mirada en un contexto adverso.
Camila González Revoredo para Estudio Silver
Hay personas que disfrutan con la incomodidad ajena, cuyo goce demodé radica en hacer preguntas incómodas: si estás estudiando, “¿cuánto te falta?”; si estás trabajando, “¿para cuándo el ascenso?”; si estás soltera, “¿y el novio para cuándo?”; si estás en pareja, “¿cuándo van a tener hijos?”; si tenés una hija, “¿para cuándo el varón?”; si tenés gemelos, “¿cómo vas a hacer para dormir?”; si te dedicás a dormir, “¿cuándo vas a estudiar?”. Pero la respuesta no importa, nunca importó.
Estas personas, disfrazadas de preocupación o cercanía, terminan siendo la cara visible de algo más grande: una voz insistente, repetitiva, que se cuela por todas partes. Una voz que se vuelve monstruo.
Este monstruo come todo tipo de humanos, pero hay una presa que es su plato favorito: los artistas. Y cuando lo ven venir, ahí nomás, se les escapa: “¿De qué vas a vivir?”, “¿Y si probás trabajando en serio?”.
Y al artista le da una úlcera. Su trabajo es mirar al mundo, transformar la experiencia humana en una creación.
Las preguntas son el punto de partida de todo cambio verdadero. Nos permiten revisar, dudar, incomodarnos y crecer. Pero las mejores preguntas se hacen en el momento, la forma y el lugar adecuados. Y, sobre todo, con buenas intenciones.
Las preguntas que permiten transformar
Hay diversidad de disciplinas artísticas, y habrá más, porque se siguen creando.
En este espacio nos interesa, en especial, el cine. Porque es fundamental desde la concepción de que todas las personas imaginamos nuestra vida como una película. Este arte tiene el poder de modelar nuestras expectativas y vivencias, de manera consciente o inconsciente.
Quienes formamos parte del cine tenemos dimensión de estas nociones, y por eso nos persiguen muchas preguntas…
De la pregunta interna
a lo político,
de lo íntimo
a lo colectivo.
¿Por qué quiero contar esta historia?
¿Qué necesidad personal hay detrás de ella?
¿Estoy diciendo algo verdadero o algo que creo que los demás quieren oír?
¿Estoy haciendo esta película por amor al cine o para no desaparecer?
¿Quién me enseñó a contar historias así?
¿A quién puede herir esta película? ¿A quién puede salvar?
¿El arte que hago es capaz de cambiar algo, aunque sea en mí?
¿Qué parte de mí estoy dejando en esta película? ¿Y qué parte me estoy llevando?
¿Qué pasaría si nadie la ve? ¿Y si la ve todo el mundo?
¿Estoy romantizando el dolor o dándole sentido?
¿Estoy repitiendo clichés disfrazados de originalidad?
¿Esta película invita a pensar o solo a consumir?
¿Qué imágenes se quedarán en la cabeza de los espectadores cuando salgan del cine?
¿Esta historia necesita ser contada en imágenes, o estaría mejor como silencio, libro o canción?
¿Esta escena es honesta, o es una trampa estética?
¿Estoy dejando espacio para la ambigüedad, o lo quiero controlar todo?
¿Quién habla en esta película? ¿Y quién queda en silencio?
¿Estoy siendo honesta conmigo, o estoy escondida detrás de un estilo?
¿Mi película refleja el mundo como es, como fue o como me gustaría que fuera?
¿Qué mirada sobre el mundo estoy legitimando con esta historia?
¿Estoy ocupando un lugar que podría ocupar alguien con una voz más urgente o menos representada?
¿Hay algo en esta película que me incomoda?
¿Estoy haciendo cine o fabricando una marca personal?
¿Estoy mirando desde donde realmente quiero mirar?
¿Tengo miedo de aburrir o de incomodar?
¿A quién estoy obedeciendo?
Estas son solo algunas reflexiones que pueden transformar un proceso creativo. Cada quien tiene las suyas. Lo importante es que ayuden a destrabar, a abrazar, a hacer crecer nuestro proyecto, y no a limitarlo ni encarcelarlo.
¿Qué me haría sentir que valió la pena todo esto?
No hay una respuesta única.
Yo sentiría que valió la pena si alguna vez, con mi película, logro hacerle sentir a alguien que fue visto. Que una imagen, una escena, una manera de hablar o de mirar le devuelva algo que creía olvidado o que pensaba que solo le pasaba a ella. Si pudiera liberar algún tipo de tensión, deseo, emoción. Hacer una marca. Un paisaje.
Creo que eso es posible con nuestro cine: el latinoamericano. Porque este no solo cuenta historias, sino que las arrastra. Lleva consigo la historia política, los modos de hablar, la manera de mirar, los silencios, el humor, los dolores heredados. No tiene miedo de ser íntimo y colectivo al mismo tiempo. No busca complacer, sino comprender. A veces avanza como un susurro, a veces como una denuncia, pero siempre con una sensibilidad que nace de habitar territorios heridos y, al mismo tiempo, llenos de vida.
El cine en nuestra región —desde México al Cono Sur— no es solo su contenido, sino su forma de resistir. Hacer cine acá es, casi siempre, una apuesta contra el olvido. Contra la censura, la falta de recursos, la inestabilidad, el descreimiento. Y sin embargo, hay algo que persiste. Se sigue filmando con pocos medios, pero con una urgencia vital. Porque seguimos creyendo que nuestras historias merecen ser contadas. Y vistas.
¿Qué pasa con nuestro cine cuando quienes financian las películas ya no son los estados ni los públicos locales?
Hacer una película no es fácil —en mi país, ni te cuento—. No lo fue nunca. Requiere años de esfuerzo, sacrificio, de intentar atravesar las barreras económicas y sociales que el sistema impone. Con mínimas políticas de fomento, y con un gobierno decidido a destruir al cine argentino, la tarea se ha vuelto aún más difícil.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, siempre habrá un motor: el deseo, la resistencia, la convicción de que algo debe contarse. Y la necesidad de hacerlo de manera auténtica.
La financiación cambió. Hoy la industria está cada vez más atada a las plataformas internacionales y a las coproducciones extranjeras. Y quien pone el dinero, muchas veces, quiere también decidir qué se cuenta y cómo se cuenta. Esto no es nuevo.
Por eso es tan importante seguir defendiendo que el INCAA funcione y que la Ley de Cine se cumpla. Para que existan películas que no dependan de intereses ajenos a nuestra identidad.
Pero incluso dentro de este panorama, existe una posibilidad: demostrar que nuestras historias pueden interesar a la audiencia global no porque se adapten a una fórmula, sino precisamente porque hablan desde un lugar singular, honesto, reconocible.
Cuanto más íntima y situada es una historia, más posibilidades tiene de tocar a otros, incluso a quienes están lejos. Quizá porque lo verdaderamente universal no está en los grandes temas, sino en los pequeños gestos: en las formas del amor, del miedo, de la espera. En lo que, sin saberlo, compartimos.
Lo que parece demasiado local, muchas veces, es lo que más resuena.
Porque lo universal no es lo neutro, sino lo profundamente humano.
Y lo humano —lo real, lo incómodo, lo frágil, lo entrañable— está en cada historia que decidimos contar con el corazón puesto en lo que somos.