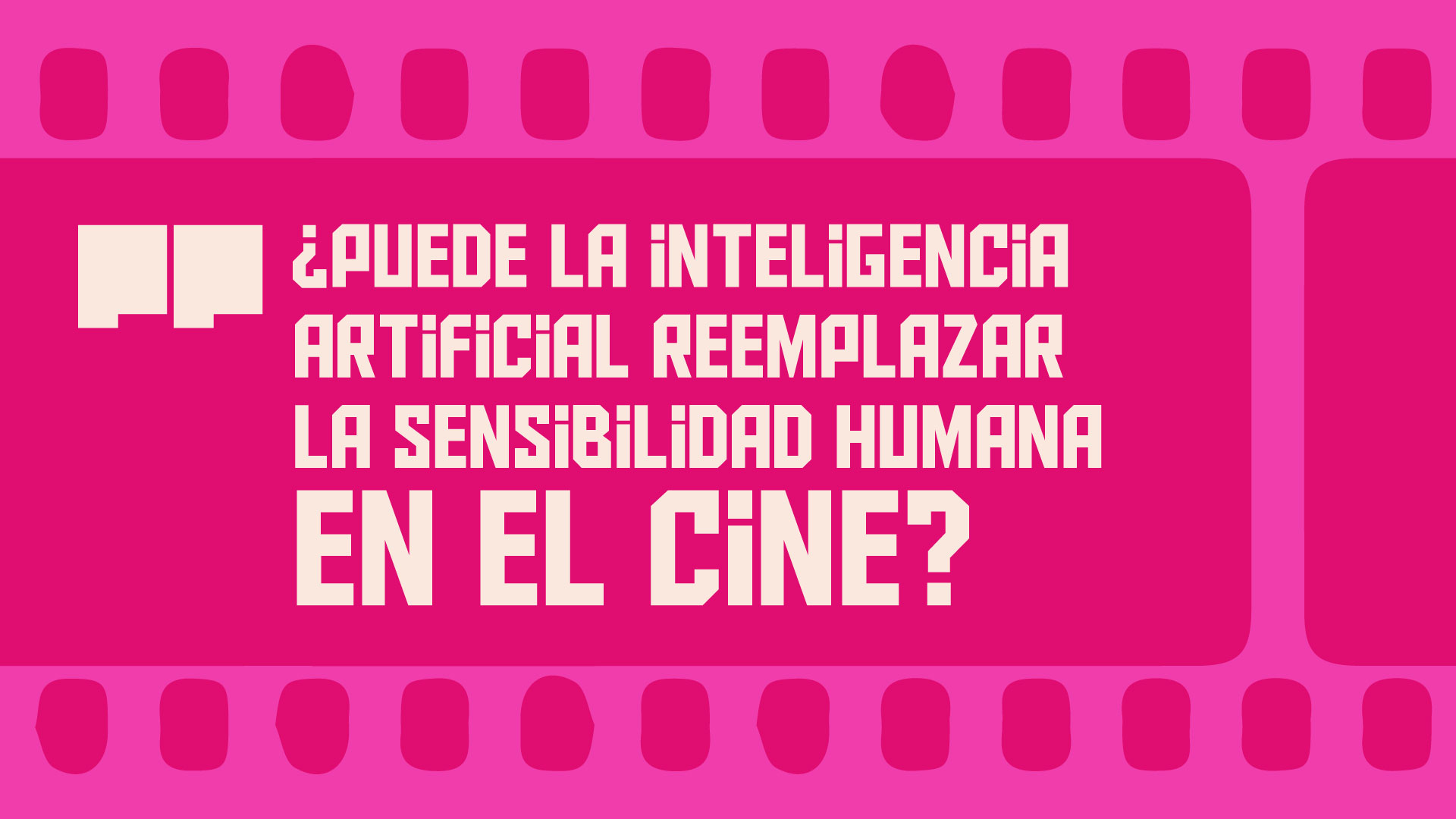El cine nos conmueve, nos transforma y nos conecta con emociones profundas. En la era de la inteligencia artificial, nos surge una inquietud: ¿pueden las máquinas contar historias que realmente nos marquen y reflejen?
“La Historia sirve para no repetir los errores del pasado”, les dijo a sus jóvenes estudiantes una docente comprometida con su tarea. Una de las estudiantes tomó esta enseñanza al momento de elegir una carrera. A ella le interesaba entender el mundo, comprender las leyes que rigen los fenómenos y aplicar esos conocimientos para mejorar la vida de las personas. Barajó entre algunas opciones: Historia, Psicología, Ciencias Políticas, pero decidió estudiar Cine.
El cine puede ser una ventana al mundo capaz de generar emociones intensas y despertar sentimientos profundos. Que tire la primera piedra quien no haya buscado una película triste en un momento difícil para desahogarse, una comedia para reír o un drama para identificarse con los protagonistas y calmar la ansiedad. El cine puede incluso provocarnos reacciones físicas, como dolor de estómago, náuseas o hasta dejarnos sin dormir. El cine puede hacernos ver y escuchar realidades desconocidas. El cine puede hacer todo eso y mucho más, y es un gran formador de ideologías. ¿Pueden los algoritmos tomar este rol en nuestra sociedad y generar el cine que queremos ver?
Las revoluciones tecnológicas siempre generaron oposiciones. Pensemos en grandes hitos de la humanidad como la invención de la imprenta, la Revolución Industrial o la electricidad. Ahora, llevemos el agua para nuestro molino y pensemos en cine. La llegada de la nueva tecnología que permitía el sonido directo generó gran impacto, pero también resistencia. Este hecho está maravillosamente tratado en el clásico Singin’ in the Rain (1952) dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen. Demos un gran paso en el tiempo: hoy en día la inteligencia artificial es, sin dudas, una herramienta que está transformando la forma de trabajar en muchos ámbitos, incluida nuestra querida industria del cine. Este hecho innegable genera múltiples debates, además del típico miedo a que la máquina nos suplante.
Hollywood en huelga: el debate sobre la IA y la creatividad
Los conflictos laborales en Hollywood de 2023, con 148 días de huelga, sin duda quedarán en los libros de historia, no solo por su gran impacto económico nacional, que superó los 5000 millones de dólares, sino también por los resultados de esa lucha, protagonizada por el Sindicato de Guionistas y el Sindicato de Actores de EE. UU. (SAG-AFTRA), acompañados por grandes figuras como la icónica Fran Drescher. Entre otros derechos, consiguieron que se prohíba que la IA escriba o reescriba contenido literario, y cualquier material generado por IA no sería considerado como material original. Esto asegura que los créditos de los guionistas no se vean alterados, incluso si el estudio les entrega material generado por IA para adaptar, garantizándoles reconocimiento como autores del guión y no de la adaptación. La productora tiene la obligación de informar al escritor si se utiliza material generado por IA.
En Argentina no tuvimos, a la fecha, un conflicto de esa magnitud y profundidad del sector en torno a esta tecnología. Pero el tema no pasó desapercibido. Algunas asociaciones como la Asociación Argentina de Editorxs Audiovisuales (EDA) hicieron workshops y charlas alrededor de esta temática. También hubo conferencias dedicadas en el último Ventana Sur, el mercado audiovisual más importante de Iberoamérica celebrado en Montevideo en diciembre.
Sesgos, desinformación y homogeneidad
El término Inteligencia Artificial no es nuevo, varias fuentes lo sitúan en el verano de 1956 en New Hampshire (EE.UU.), cuando un grupo de personas de la ciencia de diversas diciplinas se reunieron en la Conferencia de Dartmouth y utilizaron computadoras para simular aspectos de la inteligencia humana. Durante este encuentro, se acuñó el término «Inteligencia Artificial», propuesto por John McCarthy, uno de los organizadores del encuentro. Aunque no se lograron avances concretos, la conferencia estableció la IA como una nueva disciplina científica.
Pero en estos últimos años, la inteligencia artificial dejó de ser solo una promesa futurista para meterse de lleno en el día a día, generando fascinación y, al mismo tiempo, miedo. Su avance descontrolado y la falta de regulación despiertan dudas sobre el futuro del trabajo, la privacidad y hasta la seguridad de la información. No es solo que pueda escribir, dibujar o editar videos en segundos, sino que su capacidad para imitar y manipular la realidad pone en jaque todo lo que entendíamos como cierto. Deepfakes, desinformación y automatización masiva.
Es esencial abrir el debate sobre el rol de las empresas que son dueñas de software de inteligencia artificial, especialmente cuando los contenidos generados por estas tecnologías tienden a ser homogéneos y previsibles. Los sesgos en la IA vienen directamente de los datos con los que se entrena. Si la información de base tiene desigualdades de clase, género, ubicación geográfica, entre muchas otras, el modelo las va a reproducir sin cuestionarlas. No es que la tecnología «piense» así, sino que aprende de un mundo donde esas estructuras ya existen. Por eso, hay sistemas que refuerzan estereotipos en el lenguaje, en la selección de imágenes o en la toma de decisiones automatizadas. La IA no es neutral: refleja a quienes la crean y desde qué lugar. Las grandes corporaciones que controlan estas herramientas están limitando la diversidad de perspectivas y voces, lo que impacta negativamente en la creatividad, la libertad de expresión y la multiplicidad de puntos de vista. En lugar de seguir los algoritmos que priorizan la masividad y la eficiencia, como sociedad podríamos apoyar el uso de software libre con una demanda activa y sostenida para que los Estados generen políticas públicas que garanticen un ecosistema digital más abierto y diverso, ya que esto permite a las comunidades acceder, modificar y adaptar las herramientas según sus propias necesidades. El software libre fomenta la innovación y promueve una internet más democrática, en la que las decisiones no sean tomadas solo por unos pocos actores, sino por una red inclusiva y participativa.
La inteligencia artificial, cuando se utiliza de manera ética, tiene grandes beneficios. Agiliza procesos y automatiza tareas repetitivas, y combinada con el software libre, potencia la creatividad. Las comunidades pueden personalizar herramientas de acuerdo con sus necesidades, lo que abre el camino para la innovación colectiva.
El poder de la inteligencia humana en la traducción y el subtitulado
En Estudio Silver traducimos y subtitulamos cine independiente para que las historias locales resuenen en todo el mundo. Creemos que detrás de cada película hay historias poderosas que merecen ser compartidas, y que en la particularidad de las historias locales se pueden reflejar verdades universales.
Traducir una película es un trabajo que exige contacto con la sensibilidad propia. Las lenguas son universos en sí mismas, cada una con su propia cadencia, matices y particularidades que reflejan la cultura de quienes las hablan. Subtitular cine no solo implica traducir palabras, sino transmitir emociones, ritmos, climas y contextos sociohistóricos que podrían perderse en el idioma meta. Cada historia tiene su propio pulso, y nuestro objetivo es que ese pulso se mantenga intacto, sin importar las fronteras idiomáticas. Creemos que la inteligencia artificial es una valiosa herramienta que puede facilitar los procesos de trabajo, pero nunca suplantar la sensibilidad humana que transmiten aquellas historias que nos dan un valor, en cuyo reflejo nos enriquecen como seres humanos, y hasta pueden cambiarnos la perspectiva sobre un tema para siempre. Las máquinas no tienen una vida que contar. Pueden procesar datos, llevar a cabo tareas complejas y generar resultados rápidos, pero carecen de la experiencia humana de la incompletitud. Las máquinas no conocen la tristeza de una despedida, la emoción de un primer amor o la transformación personal que viene con la superación de una dificultad. No sueñan, no tienen inconsciente, no saben lo que es la búsqueda espiritual ni el hambre. Las historias que realmente nos marcan están construidas desde la complejidad de la experiencia humana, algo que las máquinas, por más avanzadas que sean, no pueden replicar. En un mundo donde las narrativas nos enseñan, nos conectan y nos transforman, solo las personas somos capaces de contar las historias que realmente importan.
Pensemos en la anécdota con la que abrimos este artículo. Es una escena que podría ocurrir todos los días en muchas aulas del mundo, a miles de kilómetros de distancia, en zonas horarias dispares ¿Qué palabras utilizaría esa profesora? ¿Cuáles son los signos de ternura que usaría? ¿Qué gestos? ¿Estás pensando en una docente que te marcó? ¿Qué te dijo? ¿En qué espacio de la escuela? ¿Cuál era tu contexto social? ¿En qué momento de tu vida volvió ese recuerdo? Haceles estas preguntas a las personas que conocés y las respuestas serán infinitas.
Dice un dicho popular: “El hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. A lo largo de la historia, hemos reaccionado con temor a las grandes transformaciones tecnológicas, y la inteligencia artificial no es la excepción. La diferencia es que hoy el crecimiento es tan vertiginoso que nos es difícil adaptarnos a una nueva herramienta antes que surja otra más avanzada. Por eso es necesario conocer, reflexionar y llevar a cabo un uso ético; exigiendo a los Estados la promoción, la inversión y el incentivo para desarrollar estas herramientas de software libre, promoviendo que se minimicen los sesgos y regular a las empresas que trabajan con estas tecnologías. Este podría ser un camino posible. ¿Se te ocurren otros?
Las máquinas están inherentemente sesgadas pero no podemos ignorar que las personas también lo estamos, porque nuestra visión del mundo está moldeada por nuestra historia, cultura y subjetividad. Sin embargo, cuando una máquina formula historias, no lo hace por un impulso genuino, sino por un cálculo. Los humanos necesitamos darle significado a lo que nos atraviesa, no solo contamos historias, sino que las creamos para entendernos, para conectar con otros y para enfrentar nuestra propia existencia. Nuestra necesidad de significado no es un capricho, sino una forma de habitar el mundo. Las máquinas, en cambio, carecen de subjetividad, de una verdadera experiencia del tiempo, del deseo y de la muerte.
Entonces, ¿las historias nos definen como humanidad? ¿Pueden las máquinas contar relatos que realmente nos marquen y reflejen? Y si les permitimos narrar nuestras historias, ¿perderíamos la esencia de lo que nos hace humanos?
–Camila González Revoredo para Estudio Silver